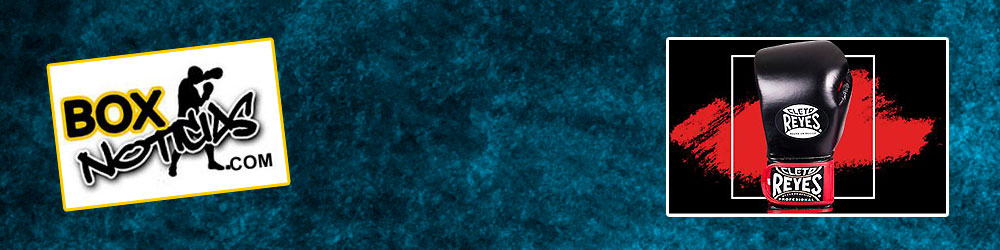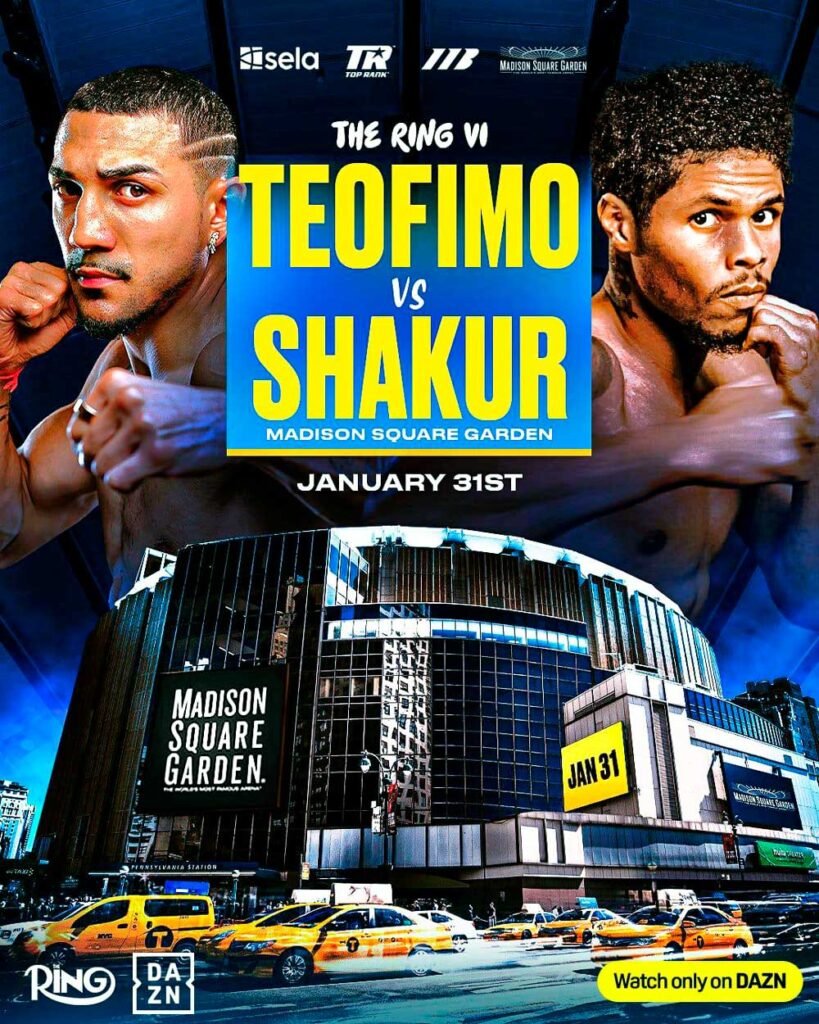Terence Crawford se retira: una salida adecuada para un virtuoso que hizo las cosas a su manera

Por Frankie Mines
Y así, sin más, se acabó. Sin gira de despedida. Sin despedida en estadios. Sin lágrimas tras un micrófono y cinturones. Terence Crawford, el virtuoso silencioso del boxeo, anunció su retiro con un susurro en lugar de un rugido: solo un breve vídeo en línea, de esos que podrían pasar desapercibidos para el lector casual. Y en esa modesta salida yacía una verdad que ha acompañado toda su trayectoria: la brillantez rara vez necesita ser anunciada.
Este no fue el final dramático que muchos habían pronosticado. No hubo un ajuste de cuentas violento en los brazos de Canelo Álvarez, ni una caída cruel ante un hombre más joven y hambriento. Solo un hombre, tras conquistar otra montaña, que decidió que la escalada ya no era necesaria. Y quizás esa sea la forma más típica de Crawford de despedirse: en sus propios términos, sin dejarse impresionar por el ruido, sin interés en la ceremonia.
En realidad, si este anuncio hubiera llegado después de la demoledora victoria de Errol Spence o antes de la sorpresa de Canelo, quizá apenas habría afectado al ciclo de noticias del boxeo. Tal ha sido la indiferencia mostrada hacia Crawford durante gran parte de su carrera. Siempre ha habido un sector del deporte —cadenas estadounidenses, ciertos promotores, incluso sectores de los medios— que lo han visto con una peculiar apatía, como si la maestría debiera ser ruidosa para ser legítima.
DETALLES
Pero Crawford, casi hasta la exageración, se negó a seguir ese juego. No estaba hecho para la pantomima. No cortejaba a la cámara ni creaba personajes. Su desafío era más silencioso, pero más devastador: se ejercía con contraataques de zurdo y un control implacable, no con discusiones en Twitter ni bravuconería ensayada. Quienes lo descartaron malinterpretaron lo que veían. No era aburrido. Era demasiado bueno. Y durante demasiado tiempo, esa brillantez se consideró una molestia.
Sin embargo, incluso los récords más fríos tiemblan ante el calor del currículum de Crawford: 18 peleas por el título mundial, campeonatos lineales en tres divisiones de peso, títulos mundiales acumulados en cinco. En las 135 y 154 libras, se colaba, arrebataba cinturones y se escabullía. Pero en las 140 y 147 libras, organizaba largas y calculadas batallas. Se convirtió no solo en campeón, sino en un amo. Y, por si fuera poco, saltó dos divisiones y venció al hombre de las 168 libras.
Su primera coronación llegó en suelo extranjero: una clase magistral en Glasgow que rompió la racha invicta de siete años de Ricky Burns. En su primera defensa, se enfrentó al nervioso e impredecible Yuriorkis Gamboa y lo destrozó en nueve asaltos. Ray Beltrán llegó después, y se marchó con poco más que la confirmación de que no se trataba de un campeón jugando con excelencia, sino de un auténtico campeón.
En peso wélter junior, Crawford se transformó en algo más aterrador. Dulorme, Postol, Molina, Díaz… todos llegaron y se fueron, sin dejar rastro. Y entonces Julius Indongo, invicto y con dos cinturones, se enfrentó a una paliza. Crawford solo necesitó tres asaltos. El campeón indiscutible. Sin peros ni condiciones, sin cinturones franquicia que enturbiaran las aguas. Limpió la división como un hombre doblando ropa: eficiente, despreocupado, con el control absoluto.
Cuando subió a 147, los cínicos se agitaron. ¿Jeff Horn? Cinturón blando. ¿Amir Khan y Kell Brook? Disparado, decían los rumores. Pero entre esos nombres se encontraban Egidijus Kavaliauskas y Shawn Porter: luchadores enérgicos, ambiciosos y agresivos, que fueron sistemáticamente desmantelados. No siempre eran los nombres que la gente quería, pero sus actuaciones eran innegables. Dominó. Se adaptó. Devoró.
Aun así, una pelea se quedó en el purgatorio demasiado tiempo: Errol Spence Jr. El retraso se sintió criminal. Los ejecutivos del boxeo —Top Rank, por un lado, PBC por el otro— no lograron poner orden. Y mientras dudaban, el momento se desvaneció. La súper pelea se convirtió en una gran pelea, pero nunca llegó a ser un referente cultural. Debería haber sido Leonard vs. Hearns para esta generación. En cambio, llegó llena de preguntas hipotéticas.
Pero cuando finalmente llegó, en el calor del verano de Las Vegas en julio de 2023, Crawford no solo ganó, sino que desmanteló a Spence con la escalofriante contundencia de un maestro que somete a un aprendiz talentoso. Desde el segundo asalto, la pelea fue una disección sangrienta. Spence no solo perdió. Parecía un hombre en proceso de desintegración. Para el noveno asalto, el árbitro intervino para poner fin al sufrimiento. La mirada de Spence lo decía todo.
Y entonces llegó la audacia. Crawford, ahora el rey indiscutible del peso wélter, subió a las 154 libras, superó por puntos al robusto Israil Madrimov e hizo el tipo de anuncio que solo él podía hacer: un duelo de cuatro cinturones con Canelo Álvarez en el peso supermediano. Fue un desafío de un hombre más pequeño a un mito más grande. No debería haber sido posible.
Pero Crawford es alérgico a la lógica del boxeo. No solo venció a Canelo, sino que le quitó el ritmo, le quitó la fe. Boxeó como un ladrón a plena luz del día, tranquilo y seguro, mientras descifraba las claves del ataque de Canelo y reconfiguraba el combate a su propio ritmo. Otra división. Otro trono. Todo sin la menor vacilación. Solo se podía observar con incredulidad. Y sonreír.
Nunca decaído. Nunca dominado. Nunca robado por jueces ni perseguido por fantasmas. No hubo periodo de decadencia, ni grabaciones de paparazzi a altas horas de la noche, ni un final horrible. El hombre de Omaha, que había conocido armas y pandillas antes que guantes y protectores bucales, se paseaba por el boxeo con una especie de silencio soberano. O te dabas cuenta, o no.
Ver boxear a Terence Crawford era como ver a Maradona deslizarse o a Federer tararear. No era solo habilidad, sino arte, con una amenaza imbuida de cada movimiento. Era el sonido de una sinfonía compuesta en tiempo real, cada nota cruelmente perfecta. No hacía falta entender los tecnicismos para percibir la genialidad. Estaba ahí, desnuda y sin complejos, en la forma en que les quitaba tiempo a sus oponentes, en la forma en que cambiaba de postura como un bailarín cambia de ritmo, en la forma en que nunca parecía entrar en pánico.
Sus críticos no tienen adónde ir. Incluso si Spence y Canelo se mantuvieran solos con su historial, eso habría bastado para exigir un lugar en el panteón. Pero no están solos. Su historial es largo. E impecable. En todo caso, su único defecto fue que nunca le importó mucho la atención. Si se hubiera inclinado hacia el circo, tal vez más personas habrían visto al león.
Los retiros del boxeo suelen ser provisionales. Se tambalean bajo el peso del dinero, el ego o la simple adicción a la guerra. Pero con Crawford, uno espera que perdure. No porque esté decayendo —no es así—, sino porque los finales, cuando se ganan, merecen permanecer intactos. Que la historia termine aquí, con el chico de Omaha que se hizo hombre bajo las luces de Las Vegas, superándolos a todos en ingenio y lucha. Que el silencio de su partida resuene, no con ausencia, sino con asombro.