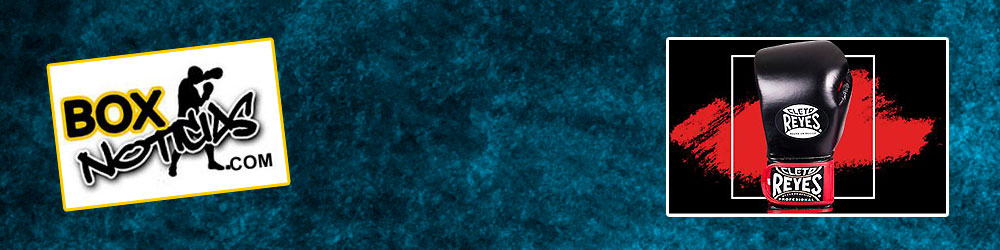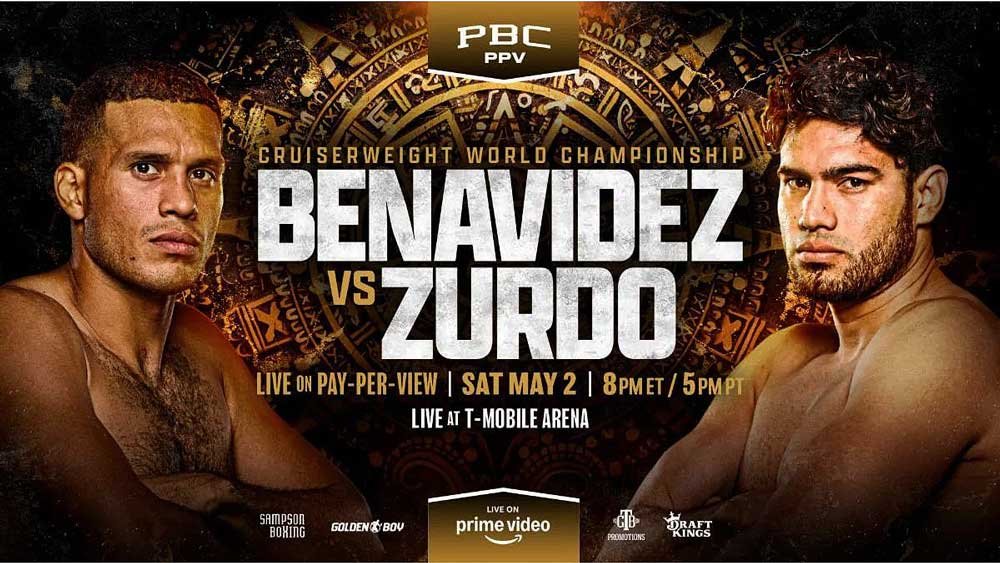La creación de “Smokin” Joe Frazier, 81 años después

Por Kieran Mulvaney
Los boxeadores profesionales son de todas las formas y tamaños y proceden de todo tipo de orígenes y lugares, desde el centro de la ciudad de Brooklyn hasta el campo de Uzbekistán, de hogares desestructurados y familias amorosas. Hace ochenta y un años, el 12 de enero de 1944, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos nació en Carolina del Sur, el duodécimo hijo de un aparcero llamado Rubin y su esposa Dolly. El hombre que se convertiría en sinónimo de ferocidad e implacabilidad era, como él mismo admitiría de buena gana, un niño de papá que le tenía miedo a la oscuridad.
“Éramos tan cercanos como padre e hijo deberían serlo”, escribió más tarde en su autobiografía sobre su relación con su padre. “Me gusta decir que pasé del vientre de mi mamá a los brazos de mi padre”.
Toda la familia vivía en una casa de seis habitaciones con un porche que Rubin y los hijos mayores habían construido. “Podía mirar hacia arriba y decirte qué hora era desde donde la luz del sol entraba por [el techo]”, escribió. “Y cuando llovía mucho, pasábamos la mitad de la noche sacando baldes para evitar que nos inundara”. No había agua corriente ni cañerías; y el retrete estaba “a setenta y cinco metros de la puerta trasera”, un problema si, como el joven Frazier, te daba “un miedo terrible la oscuridad”.
Es por eso que cada habitación tenía un balde para desechos, para que aquellos que se despertaban en mitad de la noche con la necesidad de ir al baño, pero con reticencias a correr el riesgo de que los mosquitos y quién sabe qué más estuvieran tumbados fuera en la oscuridad total de una noche sin luna pudieran simplemente hacer sus cosas, volver a la cama y descartar la evidencia por la mañana.
Fue el tío de Frazier quien primero plantó la semilla de lo que se convertiría en una carrera digna del Salón de la Fama.
Al ver a Joe, de ocho años, más robusto que la mayoría de los niños de su edad debido a la gran cantidad de trabajo físico que realizaba en la granja, el tío comentó: «Ese niño va a ser otro Joe Louis». Eso le pareció bien y al día siguiente llenó un viejo saco de arpillera con trapos, mazorcas de maíz y musgo español y lo colgó de un árbol. «Durante los siguientes seis o siete años, casi todos los días golpeaba ese saco pesado durante una hora», escribió.
Su dureza le valió un trabajo extra en el duro mundo de la protección personal en la escuela primaria: sus compañeros le daban un sándwich si caminaba con ellos pasando junto a la multitud de matones al final de la clase.
Sin embargo, casi al mismo tiempo, sufrió una lesión que podría haber significado el fin permanente de sus sueños atléticos, pero, en su opinión, los hizo posibles.
Frazier pudo haber sido un niño de ocho años muy trabajador, pero aún era un niño de ocho años y, como los niños de su edad en todas partes, no podía evitar hacer travesuras. Un día, decidió molestar al cerdo de 145 kilos de la familia empujándolo con un palo y saliendo corriendo. Desafortunadamente, la puerta de la pocilga estaba abierta y el jabalí molesto la atravesó corriendo y persiguió a Frazier, quien, presa del pánico, se cayó y se golpeó el brazo izquierdo.
Como la familia era demasiado pobre para pagar un médico, el brazo tuvo que curarse solo, lo que hizo más o menos. Frazier escribió que nunca más volvería a enderezarse por completo. “El brazo izquierdo estaba ahora torcido y carecía de amplitud de movimiento”, escribió. “Pero tal como estaba, era como si estuviera preparado para un gancho de izquierda, permanentemente preparado”.
Los tiempos eran duros y las comidas entre semana tenían que ser más largas, y la familia se alimentaba con “grandes ollas de guisantes y pan de maíz frito, o guiso de cangrejo”. Los domingos eran días especiales, en los que cocinaban un pollo que habían criado y lo añadían a la comida frijoles blancos, arroz y pan frito. Los fines de semana también eran, recuerda, “tiempo de fiesta”, en los que acompañaba a su padre a reuniones en las que se bebía alcohol y, cuando Rubin estaba demasiado borracho para conducir, el pequeño Joe se sentaba en su regazo y los llevaba a casa.
«Vas a terminar igual que tu padre», le decía su madre, y Joe sabía exactamente a qué se refería. Rubin tenía buen ojo para las mujeres y, según admitió él mismo, había tenido 26 hijos en total; muchos de los medios hermanos y medias hermanas de Joe pasaban por la casa, donde Dolly los recibía y los alimentaba como si fueran suyos.
La mirada errante de Rubin casi le costó la vida a él y a Dolly una vez, cuando un hombre llamado Arthur Smith, rival por la atención de una de las amantes de Rubin, descargó un arma mientras los dos se alejaban de un bar. Dolly recibió un disparo en el pie y la mano y el antebrazo izquierdo de Rubin quedaron tan dañados que tuvieron que amputárselos.
Frazier heredó la mirada errante de su padre y, cuando se convirtió en adolescente, él y sus amigos se dirigían a los pueblos más grandes de los alrededores en busca de fiestas a las que colarse y chicas a las que perseguir. Siempre que aparecían, recuerda, los chicos del lugar rara vez se alegraban de verlos, «pero si intentaban acosarnos, terminaban con la nariz ensangrentada o algo peor».
A estas alturas, Frazier estaba perfectamente feliz de mostrar su fuerza y capacidad de lucha, aprovechándolas para soportar la creciente ira y resentimiento que sentía hacia su entorno (no hacia su familia o sus amigos, sino hacia el hecho de haber crecido pobre y negro en el sur de las leyes de Jim Crow).
Los niños negros no podían sentarse en la misma parte del cine que los blancos, tenían que sentarse en la parte trasera de la estación cuando esperaban para tomar un autobús, tenían que cruzar la calle a la acera opuesta para dejar pasar a una persona blanca.
Frazier tenía catorce años y estaba paseando por la calle con unos amigos cuando un chico blanco pasó en coche y, asomándose por la ventanilla, gritó: «Sal de la calle, negro».
“Ven y haz algo al respecto, cracker”, gritó Frazier. El chico blanco estacionó su auto una calle más allá y Frazier marchó a su encuentro. Mientras se congregaba una multitud, Frazier soltó lo que se convertiría en su característico gancho de izquierda, “y cayó como si le hubiera apuntado con una escopeta”. No sería el último hombre en sentir la ira de la mano izquierda de Frazier.
A los ocho años, Frazier empezó a trabajar en una granja dirigida por dos hermanos blancos, Mac y Jim Bellamy. “Nunca tuve problemas” con ninguno de ellos, recuerda. “Hacía mi trabajo y me trataban bien, tan bien como trataban a un hombre negro en aquella época”.
Pero un día, Frazier vio a Jim –a quien describió como “un poco más rudo y mucho más patán” que su hermano– golpeando con su cinturón a un trabajador agrícola negro de 12 años en el campo. Frazier les contó a los otros trabajadores lo que había visto y, cuando Bellamy se enteró, amenazó con usar su cinturón también contra Frazier. El joven Frazier se mantuvo firme y Bellamy, presintiendo cómo podrían desarrollarse las cosas si tentaba a la suerte, le dijo al joven que abandonara su granja y no volviera nunca.
Enfrentarse a los blancos con tanta facilidad no auguraba un futuro prometedor y prolongado, y Dolly lo sabía. Dada la fuerza de Frazier y su tendencia a lanzar puñetazos, intuía que el futuro de su hijo menor estaba plagado de problemas (y cosas peores).
“Hijo, si no te llevas bien con los blancos, entonces vete de casa porque no quiero que te pase nada”.
Nueve meses después, hizo exactamente eso: subió a un autobús Greyhound con un billete de ida a Filadelfia.
Tenía quince años y estaba solo. No tenía nada a su nombre excepto un poderoso gancho de izquierda y un ardiente sentido de la injusticia.
Dentro de diez años, el hijo de papá del interior del país, que dormía en una habitación con un balde de basura, sería el campeón mundial de peso pesado.